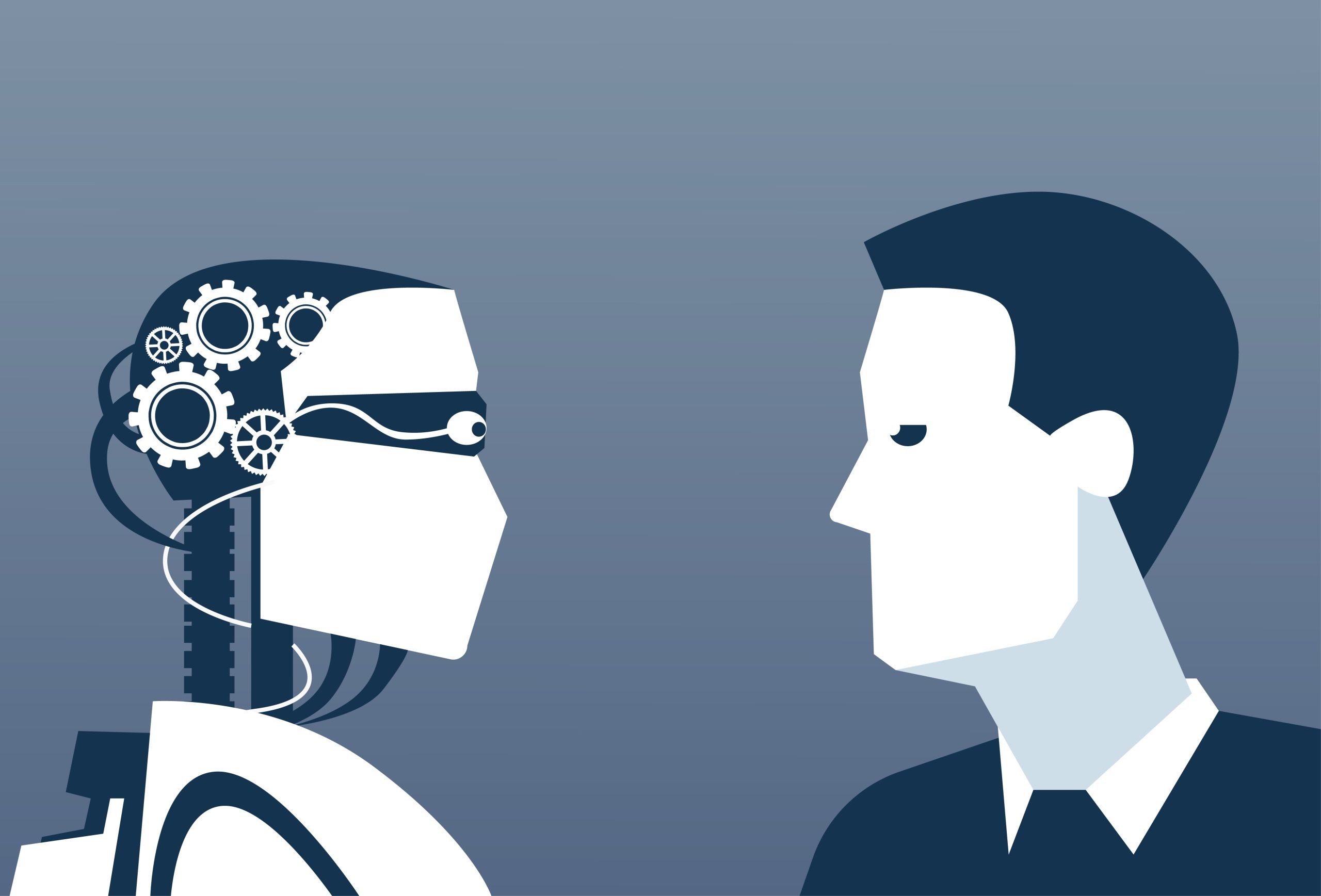Hce un par de semanas, como mucho, leía esta noticia en el periódico:
“La nueva conexión directa por AVE entre dos de las principales ciudades del país acaba de activarse, sin necesidad de realizar transbordos, y promete transformar la forma de viajar por el interior de la península”. “Desde el próximo 23 de abril, quienes se desplacen entre Sevilla y Barcelona podrán hacerlo de forma directa, sin cambiar de tren en Madrid, lo que hasta ahora era una molestia habitual”.
Nada es igual, pero yo, que casi siempre he vivido en Madrid, pensaba lo duro que habría sido, para cualquier español de otros lugares, desplazarse entre ciudades, incluso grandes, y que me debía sentir como un privilegiado.
Entonces me vino a la cabeza que este tren, por fin no tan centralizado, ya era también historia igualmente en la sanidad española y que, como deseo a Renfe, ha tenido un recorrido exitoso desde su inicio.
Que conste que, en esta misma revista hace años, publiqué críticas al sistema, como pueden acreditar mis lectores supervivientes de entonces, pero era a las formas y a algunas debilidades, pero nunca al fondo de la cuestión.
Por ello, he decidido hacer una revisión del importante hecho que supuso, para nuestra sanidad, cuando este proceso surgió como consecuencia directa del Estado Autonómico diseñado por la Constitución de 1978; esto es, de la instauración de un Estado descentralizado políticamente, que posibilitó el surgimiento de comunidades autónomas (CCAA) y la asunción, por parte de estas, de competencias en materia de sanidad, cosa que, obviamente, hicieron todas progresivamente, desde ese momento hasta el año 2002, que pasó a la historia sanitaria como el año en el que se culminó ese proceso autonómico, ejemplo de gestión de la sanidad.
La descentralización sanitaria en España, veintitrés años después, es uno de los pilares fundamentales del modelo de Estado autonómico. Desde la aprobación de la Constitución Española de 1978 y el desarrollo de los Estatutos de Autonomía, el proceso de transferencia ha sido continuo e imparable, y aún quedan restos muy importantes no transferidos totalmente, como es el caso de la salud pública.
Una de las principales virtudes de la descentralización ha sido su capacidad para adecuar los servicios sanitarios a las características demográficas, epidemiológicas y geográficas de cada región. Hay que pensar que España presenta una gran heterogeneidad territorial: mientras comunidades como Castilla y León tienen una densidad de población de 25 hab/km², Madrid supera los 800 hab/km². Esta diversidad exige políticas diferenciadas que solo pueden diseñarse eficazmente desde un ámbito de gestión próximo.
‘La proximidad institucional incrementa la transparencia y, sin duda, mejora la percepción ciudadana sobre la calidad de los servicios
En este tiempo transcurrido se ha constatado, sin duda, como primera evidencia general, que las políticas descentralizadas han permitido una mayor adaptación a las preferencias locales y una provisión más eficiente de servicios. Por ejemplo, comunidades como el País Vasco han desarrollado estrategias específicas para el envejecimiento, mientras que otras, como Cataluña, han apostado por la atención comunitaria integrada, entre otras preferencias diferenciadas.
La descentralización ha favorecido también una gestión más eficiente del gasto sanitario. Las CCAA, al ser responsables de sus presupuestos, han desarrollado mecanismos de control y racionalización del gasto. Según datos del Ministerio de Sanidad, el gasto sanitario público por habitante varía entre los 1.400€ (Andalucía) y los 1.900€ (País Vasco), lo que refleja la capacidad positiva de ajustar las políticas a las disponibilidades económicas y prioridades regionales.
En este contexto, destacan prácticas como las centrales de compras sanitarias (ej. Andalucía y Galicia), que han logrado importantes ahorros mediante compras agregadas de medicamentos y equipamiento médico. La flexibilidad para diseñar e implementar estos mecanismos ha sido posible gracias al marco descentralizado.
La descentralización ha convertido el Sistema Nacional de Salud (SNS) en un escenario de innovación institucional. Las comunidades actúan muchas veces como laboratorios de ensayo para nuevas fórmulas de organización y provisión sanitaria. Por ejemplo, Navarra ha implementado programas pioneros de atención domiciliaria y Cataluña ha desarrollado modelos de consorcios público-privados en la gestión hospitalaria, como el Consorci Sanitari Integral.
Además, al acercar la toma de decisiones al ciudadano, se refuerzan los mecanismos democráticos. Las CCAA han creado consejos de salud regionales, observatorios sanitarios y foros de participación ciudadana, que permiten canalizar las demandas sociales. Esto genera una mayor legitimidad en la gestión del sistema sanitario, y facilita la identificación de necesidades emergentes.
De todo lo que hemos comentado hasta este momento, ya se puede decir, terminantemente, que la proximidad institucional incrementa la transparencia y, sin duda, mejora la percepción ciudadana sobre la calidad de los servicios.
Durante la pandemia de la COVID-19, se vio cómo la descentralización permitió respuestas diferenciadas que, en muchos casos, fueron más ágiles que las impulsadas a nivel central. A pesar de las críticas por la falta de coordinación interterritorial, algunas comunidades supieron reorganizar sus recursos sanitarios con gran eficacia. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana fue una de las primeras en habilitar hospitales de campaña, y Castilla-La Mancha desarrolló rápidamente un sistema de atención telefónica para el seguimiento de pacientes.
Esa capacidad de acción descentralizada permitió una mayor adaptabilidad ante las olas sucesivas incrementales de contagios.
Además, las diferencias en indicadores de salud entre CCAA han disminuido desde la descentralización, especialmente en esperanza de vida y mortalidad infantil, lo que sugiere un cierto éxito del modelo en promover la equidad. Pero este éxito es solo una parte del iceberg, la positiva, porque el resto (mucho más grande y negativo) está creciendo de forma exponencial y amenaza la valoración total.
Las consejerías de salud de las comunidades han fortalecido su capacidad técnica y administrativa, dotándose de recursos humanos altamente cualificados. Esto ha mejorado la gobernanza del sistema sanitario en su conjunto. La creación de servicios de salud autonómicos ha facilitado una planificación más próxima, y la gestión de recursos humanos se ha ajustado a las necesidades reales del territorio.
A su vez, se han promovido carreras profesionales más adaptadas a la realidad local, como estímulo principal de dichos trabajadores sanitarios, y se ha fomentado la estabilidad del personal sanitario, especialmente en zonas rurales o con difícil cobertura (insularidad, orografía, etc.).
La descentralización sanitaria en España ha permitido avanzar hacia un modelo de atención más próximo, eficiente, participativo e innovador. Si bien persisten desafíos como la necesidad de una mejor coordinación entre niveles de gobierno y la garantía de igualdad en el acceso, los beneficios del actual modelo son ampliamente reconocidos, tanto en la literatura académica como en la evaluación de resultados en salud.
Podemos, por tanto, seguir concluyendo, diciendo que el caso español confirma que, con un adecuado sistema de financiación y cooperación institucional, la descentralización no solo es compatible con un sistema sanitario universal, sino que puede ser un factor clave para su sostenibilidad y mejora continua.
Y, teniendo en cuenta, que buena parte de los problemas que aquejan al SNS español son iguales a los que tienen otros sistemas sanitarios públicos europeos: recurrente insuficiencia financiera, serias dificultades para afrontar los problemas del envejecimiento de la población, medicalización de la sociedad, dificultad para sostener financieramente el vertiginoso ritmo de innovación tecnológica característico de la sanidad moderna, o los efectos de los enormes cambios culturales y familiares que han experimentado las sociedades europeas.
La descentralización de la sanidad pública española no se pensó, ni se realizó porque se hubiera llegado a la generalizada convicción de que una acción pública es tanto más eficaz cuanto mejor se conoce y se inserta en el ámbito local de la misma, como ocurrió en Inglaterra, algo que la justificaría por la búsqueda de la mayor racionalidad económica posible.
En la mayor parte de las CCAA ha sido importante el incremento de servicios y medios asistenciales, siendo especialmente perceptible el cambio en las regiones, zonas urbanas y comarcas rurales que, anteriormente, tenían más deficiente infraestructura sanitaria.
No obstante, tal y como se ha hecho, la descentralización causa muchos problemas sanitarios. Unos eran viejos y no se han resuelto o se han agravado y otros son nuevos.
La descentralización ha determinado, por ejemplo, y por citar algunos, redundancias y duplicaciones, y también ha dificultado el establecimiento de nuevos centros sanitarios de referencia supracomunitaria, cuya necesidad resulta evidente, dadas las diferencias de tamaño y de medios sanitarios que existen entre las CCAA españolas, varias de las cuales se sitúan por debajo del millón de habitantes, pese a lo cual ha resultado difícil resistir la opción de ofertar todo para todos y en todas partes.
Hasta cierto punto esas consecuencias podían ser objeto de fácil rectificación, si no fuera porque la sanidad ha sido y es uno de los terrenos de la acción pública donde todas las comunidades han tratado de reflejar con mayor contundencia los avances y los logros obtenidos por la gestión descentralizada, exaltándose al máximo las virtudes y las capacidades autonómicas en comparación con el anterior estadio sanitario centralizado, reputado como peor y menos brillante.
De hecho, el papel del servicio público sanitario como factor de cohesión social nacional se ha difuminado, en paralelo a la creciente importancia que tiene como instrumento para conseguir mayores cotas de identidad y de poder autonómico, siendo evidente que, al contrario de lo que ocurre en el resto de Europa, la sanidad pública española tiene mayor significación para la política territorial que para la cohesión social.
En ese sentido, nuestra sanidad pública no “hace país” en la dirección que lo hacen los servicios sanitarios europeos, ya que se limita a hacer región, nacionalidad o “nación”, según sea en cada caso la terminología estatutaria.
Eso no ocurre ni siquiera en los países que, junto a España, son los más descentralizados de Europa occidental, como Alemania y Bélgica.
Pese a ello, cualquier observador imparcial del mundo sanitario puede constatar que la descentralización sanitaria ha sido positiva, pues su implantación y pleno asentamiento ha logrado una destacable mejora del nivel de salud de la población española. La descentralización sanitaria ha permitido planificar mejor las actuaciones, en función de las necesidades de salud detectadas, ha disminuido las desigualdades existentes, posibilitando la construcción de sistemas autonómicos más equitativos, ha permitido experimentar fórmulas y nuevos métodos de organización y gestión buscando la eficiencia, ha permitido aprender de la rica diversidad generada, y ha posibilitado emular las mejores prácticas y experiencias contrastadas.
Felicitaciones para los que supieron liderar este movimiento descentralizador con una visión a futuro admirable. Muchos de ellos aún vivos y amigos míos, fueron unos sabios profesionales y visionarios que lograron un pacto fuera de la política. Puedo hablar de Rubén Moreno, Julio Sánchez Fierro, Fernando Lamata, José Martínez Olmos…
Seguro que haré lo mismo y felicitaré a los que han iniciado este proceso en Renfe por un camino profesional, y no como las Rodalies catalanas, donde creo que lo político ha prevalecido sobre otros criterios “menos transparentes”, como mal ejemplo.